Tomás Downey nació en Buenos Aires en 1984. Es escritor, guionista, traductor y docente. Publicó tres libros de cuentos —Acá el tiempo es otra cosa, El lugar donde mueren los pájaros y Flores que se abren de noche— donde lo fantástico se filtra en lo cotidiano con una naturalidad inquietante. Su narrativa trabaja con lo raro, lo siniestro, lo que no encaja, pero lo hace desde una prosa contenida, precisa, que confía en el lector. Fue premiado por el Fondo Nacional de las Artes, la Fundación María Elena Walsh y el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, y sus textos han sido traducidos al inglés y al italiano.
Conversamos con el escritor sobre López López, su primera novela, publicada por Editorial Sigilo. El libro narra la historia de un hombre que se despierta sin saber quién es, en un mundo que tampoco parece ofrecer respuestas. A partir de esa premisa, la novela despliega una atmósfera de extrañeza persistente, donde el lenguaje, la identidad y la percepción se vuelven zonas movedizas. Además nos cuenta sobre sus influencias, su relación con el género fantástico, de la construcción de esta voz narrativa que se interroga a sí misma, y del modo en que López López representa un giro en su obra sin abandonar sus obsesiones centrales.
Otra Canción: De nuevo en Argentina. Si no me equivoco, estuviste en Estados Unidos. Vi que editaste un libro allá; me apareció una publicación tuya hace un ratito. Pero además creo que estuviste en una clínica de escritura, ¿puede ser?
Tomás: Sí, el libro salió por una editorial canadiense, pero distribuye en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y estuve en la Universidad de Iowa. Hay un programa de escritura que se llama International Writing Program, que existe hace como setenta años. Este año fuimos veintipico escritores de todo el mundo. Han ido muchos argentinos a lo largo de los años. El año pasado estuvo Nurit Kasztelan, que de hecho fue quien me recomendó. También han estado Fede Falco, Martín Rejtman, Fernanda García Lao, Pola Oloixarac… varios.
O.c Te escucho nombrar todos estos autores y pienso. ¿Sentís que hay algo en la literatura argentina que está teniendo más trascendencia internacional últimamente?
Tomás: Me cuesta responder eso, la verdad. Es una pregunta para un editor. Sí se habla de un nuevo boom, pero creo que tiene más que ver con que se puso un poco de moda la literatura latinoamericana. No sé si tiene tanto que ver con las condiciones de producción o con la calidad de lo que se está escribiendo —que igual me encanta, es lo que más leo: literatura argentina y latinoamericana contemporánea—, sino con una apertura necesaria, sobre todo en Estados Unidos.
Mauro: ¿A qué te referís con esa apertura?
Tomás: Históricamente, el porcentaje de libros traducidos en el mercado editorial estadounidense fue muy bajo. En los últimos años eso empezó a cambiar. También en línea con movimientos políticos, con una apertura mental. El español se habla muchísimo en Estados Unidos, pero está como escondido. Estaba en las currículas de muchas escuelas, ahora lo quieren sacar… Creo que se está empezando a mirar más allá del ombligo. Y también hay una puerta de entrada: Mariana Enríquez, Samanta Schweblin y Agustina Bazterrica son muy leídas allá, y las tres escriben —Schweblin no tanto, pero un poco sí— terror. Entonces hay una revalorización no solo de la literatura argentina, sino también del género.
O.c: Pienso en tus cuentos, y siempre se mueven entre lo fantástico, lo siniestro y lo cotidiano. ¿Qué te atrae de esos bordes difusos? Porque muchas veces el que escribe terror es claramente irrealista. Pero en tus cuentos —y también en tu última novela— hay una mezcla, una zona ambigua.
Tomás: Bueno, eso es justamente lo que me interesa: lo difuso, lo ambiguo, el filo entre un terreno y otro. También entre los géneros. Cuando publiqué mis primeras cosas, varias personas hablaban de terror, y yo nunca me propuse escribir terror. Sí, en Flores que se abren de noche, mi último libro de cuentos, hay elementos del futuro, y mucha gente lo catalogó como ciencia ficción. Y está bien, es cierto. Pero para mí los géneros son como cajas de herramientas: tomo lo que me sirve, sin seguir las reglas o los dogmas de cada uno.
Me gustan los géneros porque me permiten robar atmósferas, elementos, y volcarlos en una narrativa que tiene una base mucho más centrada en lo cotidiano. En lo efímero, en lo que se nos escurre de las manos, que es la vida en un punto. Y a eso lo corro un poco de eje, lo enrarezco, lo miro desde otra perspectiva con la introducción de estos elementos: ciencia ficción, fantástico, terror, lo sobrenatural.
Más que la vida cotidiana en sí, lo que me interesa son las relaciones interpersonales: las familias, las parejas, los vínculos sociales. Y vistos desde este lugar enrarecido, que les da una perspectiva nueva. Esa ambigüedad, esa indefinición, para mí habla metafóricamente de los sentimientos. De lo que nos pasa con las cosas, que siempre es un poco indefinible. Las palabras nunca alcanzan para describir nuestra experiencia de vida, lo que atravesamos emocionalmente en el día a día, en nuestras relaciones, en el trabajo, en todo.
Situaciones extrañas, sobrenaturales, terroríficas, absurdas, cómicas… lo último que he escrito va más por ese lado. Me permiten entrar al asunto desde otro lugar, desde una perspectiva distinta, fresca.
O.c: Recién pensaba en uno de tus libros, Acá el tiempo es otra cosa, que si no me equivoco salió por Interzona. Creo que ahí ya se percibe algo de lo real y lo extraño. De hecho, cuando lo fui a comprar, o alguien me lo recomendó en una librería, nadie supo explicarme bien de qué se trataba. Me dijeron: “mirá esto”. Muchas veces te dicen “es cuento de terror”, pero uno piensa en terror y no es Frankenstein. O te dicen “ficción”, y es una ficción medio realista. ¿Cómo definirías ese libro?
Tomás: Sí, bueno, es lo primero que publiqué. No lo primero que escribí, pero sí lo primero que salió. En ese libro, aunque quizás no se note a simple vista, hay mucho humor negro. Es algo que ahora trabajo de forma más directa. Lo que salta más a la vista en ese libro es la oscuridad, más que el humor.
O.c: ¿Y cómo lo definirías entonces?
Tomás: Creo que la mejor etiqueta que le cabe es la del new weird, del cuento extraño. Mariana Enríquez, de hecho, en la contratapa dice algo así. Es algo que no se termina de definir. Pensando en el libro como conjunto, más que en cada cuento en particular, pasás de una situación perfectamente realista —apenas enrarecida— a cuentos con fantasmas, extraterrestres, o híbridos. Por ejemplo, Alejo, un niño que se cree vampiro, pero no lo es. En su cabeza hay una realidad, pero la del cuento es la nuestra.
O.c: ¿Y el new weird te permite jugar con eso?
Tomás: Sí, lo que hace es plantear el mundo cotidiano desde una perspectiva enrarecida. Puede manifestarse en la mirada, en la forma de contar, en elementos absurdos que van más por el humor, o en elementos de ciencia ficción.
Es una representación del mundo, de la vida. Nuestra mirada tiende a homogeneizar y normalizar todo, pero si mirás de cerca, aparecen deformidades, rarezas, divergencias. Creo que eso es lo que busco cuando escribo: lo raro. Y a esa rareza puedo llegar desde muchos lugares.
En mi última novela, López López, hay algo de eso. Como cuando repetís una palabra hasta que pierde sentido. El lenguaje es una rareza si lo mirás de cerca. Mi trabajo como traductor también me enseñó eso El lenguaje parece representar el mundo de forma directa, pero si lo mirás mejor, no es así.
O.c: Me quedé pensando en algo que dijiste hace un rato sobre la novel oscura, Me parece que El lugar donde mueren los pájaros profundizás esa oscuridad.
Tomás: Puede ser. Son dos libros que para mí son hermanos. Por eso también los junté en la traducción al inglés. Los escribí muy cerca en el tiempo. Si no hubiera publicado Acá el tiempo es otra cosa, quizás habría publicado todo junto, o algunos cuentos más adelante. De hecho, el cuento que le da título a El lugar donde mueren los pájaros lo terminé justo cuando estaba cerrando el libro anterior. Estuvo a punto de entrar, pero el libro ya estaba cerrado, así que decidí que sería el primero del próximo.

O.c: O sea que hay una continuidad entre ambos.
Tomás: Sí, los escribí casi de corrido. Hay un universo común. En flores que se Abren de noche, ya empieza a cambiar algo, y la novela también. Eso tiene que ver con mi carrera, con la extensión de los relatos con cómo fueron tomando otras formas, otras estructuras.
Pero quizás creo que acá el tiempo es otra cosa, es un poco más oscuro, porque hay dos dos o tres cuentos que son quizás de los más oscuros, sobre todo porque lo releí ahora en la traducción. No los había leído en mucho tiempo, y me encontré con cuentos que son pesaditos. Me impactaron. Me dejaron pensando.
O.c: Pensaba en Flores que se abren de noche, y creo que ahí también se nota una densidad mayor. Me da la sensación de que hay una madurez en la escritura. Y si pienso en el paso de ese libro a López López, noto una evolución. ¿Vos lo sentís así?
Tomás: Bueno, te puedo decir que estaba más viejo cuando lo escribí, eso seguro. ¿Más maduro? No sé. Pero sí creo que uno aprende. Para mí, la escritura tiene muchísimo de oficio. Con la práctica, uno va afinando ciertas cosas, como la técnica narrativa, el saber elegir, confiar en el lector, no decir de más. Para mí, una de las claves de algo bien escrito es que no dice lo que no tiene que decir. Le deja espacio al lector para completar, para engancharse con la historia, para trabajar con el texto.
Pero también creo que con el tiempo algunas cosas se pierden. A veces me pregunto si antes escribía con más libertad. Pienso en mis primeros textos, cuando no tenía ninguna perspectiva de ser publicado. ¿Escribía con más arrojo? ¿Con menos censura? No tengo una respuesta clara, pero es una pregunta que me hago.

O.c: Escribir pensando en publicar no es lo mismo que escribir sin esa presión. ¿Alguna vez te planteaste no decir algo o evitar ciertos temas?
Tomás: Hay una máxima que me encanta: escribir como si nadie te fuera a leer. Y la tenía muy presente al principio. No me importaba nada. De hecho, pensaba que quizás nadie iba a leer lo que escribía. Ahora, casi todo lo que escribo es pensando en una publicación. Aunque a veces ensayo cosas sin pensar en eso, la mirada del otro está más presente. Ya me han leído, han escrito reseñas, han hablado de mi literatura. Y eso inevitablemente te condiciona un poco, para bien y para mal.
O.c: ¿Y cómo se maneja eso?
Tomás: Creo que uno tiene que tender a no autocensurarse. Escribir con total libertad. Pero entiendo que, si sabés que lo que estás escribiendo se va a publicar, hay una resistencia un poco mayor que vencer. Igual, con el tiempo también aprendés paciencia. Sabés que lo que estás escribiendo quizás no llegue a nada, o que si se publica será mucho más adelante. Eso también te da cierta distancia.
Para mí, la literatura tiene que meterse con lo complejo. No se trata de incomodar por incomodar, ni de shockear al lector porque sí. Pero no hay que perder esa dimensión. La potencia de la literatura está ahí, en decir lo que no se dice.
O.c: Pensando en tus libros anteriores y en López López, hay un cambio claro. Los otros eran libros de cuentos, y este es una novela. ¿Por qué esa necesidad de publicar una novela?
Tomás: Supongo que fue porque quería probar algo nuevo. Si mirás mis libros, hay una progresión en la extensión de los textos. Acá el tiempo es otra cosa tiene cuentos de tres a diez páginas. El lugar donde mueren los pájaros, de cinco a veinte. Flores que se abren de noche son cuatro cuentos largos, de casi cincuenta páginas cada uno. Entonces, me fui animando a extender las historias, a trabajar con más elementos, a complejizar las estructuras.
O.c: ¿Y cómo pensás López López en ese recorrido?
Tomás: En un punto, López López es un cuento largo. Estructuralmente no es una novela con muchos personajes o subtramas. Seguimos a un solo personaje central, con algunos satélites, pero siempre con el foco en él. Hay una línea muy clara, sin demasiados desvíos. Tiene incluso la estructura de un cuento, porque me gustan las estructuras narrativas. No es que solo el cuento pueda tenerlas, pero ahí son más visibles.
Quería extenderme, probar cosas nuevas. Quería escribir una novela que me gustara, como trato de escribir cuentos que me gustaría leer. No significa que me salga, pero es lo que intento. También quería ver si podía escribir una novela. Antes de publicar Acá el tiempo es otra cosa, había escrito dos o tres novelas que no publiqué porque eran malas. Fueron ejercicios. Así como tengo esas novelas sin publicar, tengo cien o ciento cincuenta cuentos empezados y abandonados.
O.c ¿Te consideras cuentista o novelista?
Tomás: Me considero más cuentista, o al menos me consideré mucho tiempo cuentista. Me dediqué mucho a pensar y practicar ese formato. Pero soy tan lector de cuentos como de novelas. También soy espectador de películas, escribo guiones. Siempre trato de replicar eso que me gusta en distintos formatos.
O.c: Pensando en tu parte más ligada al cine, creo que López López es muy cinematográfica. Son capítulos cortos, cada uno con personajes secundarios distintos, pero no hay muchos en total. Y además, empieza con una escena que se repite al final, aunque con un desenlace distinto.
Tomás: Siempre lo digo: aprendí narrativa leyendo y viendo películas. Son dos patas de las que me alimento. Mucho de lo que sé de estructura narrativa lo aprendí viendo cine, estudiando guion. Las estructuras con las que trabajo muchas veces vienen de ahí.
López, López tieneuna estructura muy clásica. Tiene tres actos muy claros, incluso divididos en capítulos. Es circular, como dijiste: termina donde empieza. Aunque más que circular, yo diría que es en espiral. Porque se va profundizando, metiéndose cada vez más hacia adentro. López cree que está escapando, pero en realidad está girando en torno a algo que lo atrapa.
O.c: ¿Y tu escritura es visual por eso?
Tomás: Sí, mi escritura es bastante visual. Primero porque aprendí a escribir haciendo guiones, y eso me sale más naturalmente. Y segundo porque me gusta esa ambigüedad, lo que no se termina de definir. Me gusta mostrar a un personaje accionando, hablando, describir sus gestos, sus caras, y que el lector tenga que interpretar qué le está pasando. López es un personaje que no se entiende del todo. Ni yo entiendo completamente por qué hace lo que hace. Pero me interesaba seguirlo en esa deriva. También, para enrarecer la historia, trataba de evitar lo obvio. Me preguntaba: ¿qué haría un personaje normal en esta situación? Y trataba de hacer lo contrario. Elegía el camino opuesto.
O.c: ¿Pensás en algún momento llevar López López al cine?
Tomás: Me encantaría. Es una historia que me parece interesante para adaptar. Aunque hoy hacer cine en Argentina es muy difícil. Extrañamos al INCAA y sus ayudas. Más allá de eso, López López sería una película un poco grande. Pero sí, me encantaría. Para mí, la novela ya es una película en mi cabeza. La escribí contando lo que veía.
O.c: Cuando terminé de leer López López. Pensé en un hombre que, por más que intenta escapar de su destino, termina teniendo el mismo final. Como si ya estuviera escrito. Aunque cambia de identidad, el destino es el mismo. ¿Fue una búsqueda consciente? ¿Querías hablar de eso?
Tomás: Tenía muy clara esa idea del destino inexorable. Desde que empecé a escribir la novela, sabía el principio y el final. De hecho, en una de las primeras páginas se dice algo como “ya está muerto”. Es como si López estuviera muerto desde el inicio. Toda la novela es un bonus de tiempo que se le da, donde puede vivir otra vida, dejar descendencia incluso. Me gustaba ese final triste, pero con una nota de continuidad. Termina de forma contundente, pero hay puntos suspensivos.
Es como: “mirá, se salvó… ah, no, al final no se salvó nada”. Todo en López es un accidente. Incluso su condición de héroe, que es impuesta desde afuera. Él no hace nada heroico. Va tropezando hacia el final, sin terminar de caerse del todo. Está siempre en un equilibrio precario. Yo jugaba con la idea de que todo podía durar, pero sabía que pendía de un hilo.
O.c: ¿Qué papel juega lo absurdo en tu escritura? Porque López López tiene mucho de eso. Es un antihéroe bastante absurdo.
Tomás: El absurdo es otra forma de contar lo cotidiano desde un lugar extrañado. Pone en tensión lo que normalizamos. Si lo pensás, muchas convenciones sociales que tenemos muy incorporadas son bastante ridículas. El absurdo funciona como una caricatura sutil. Toma los rasgos principales de algo y los magnifica para que los veamos con más claridad.
Había escrito bastante sobre el conflicto, pero lo volé. Me interesaba la idea de la guerra, no los detalles. Dos bandos enfrentados, sobre todo en una guerra civil, donde son hermanos matándose por un conflicto cuyo origen ni se conoce. Eso subraya lo ridículo de la situación. Están matándose para decidir cuál es la capital del país. No va a llegar nunca a buen puerto. No quería decirlo explícitamente, porque es una obviedad, pero sí ponerlo en juego.
O.c: Yo creo que el punto, si bien está involucrada en la guerra, creo que es un telón de fondo. Hay como otra cosa más profunda, aún cuando el centro de la historia sea la guerra.
Tomás Downey: Sí, como te decía antes, para mí son los personajes y las relaciones entre los personajes, eso es lo importante. Incluso teniendo un personaje como López, que es un antihéroe, es un antipersonaje prácticamente,. Es una parodia de personaje, porque parece medio automatizado en un punto, parece medio una marioneta. Pero incluso en ese nivel, lo que me importa es lo que le pasa al personaje y cómo se relaciona con los demás personajes.
Creo que algo que encontré muy lindo en la novela, mientras iba escribiendo, fue cuando aparece el primer pelotón —que después se replica en el segundo—, era como una amenaza. Pero de repente lo acogen. Y ahí se armaba como una cosa de pertenencia que era agradable. Me permitió explorar algo que no tenía pensado. Tenía más la idea de un personaje huyendo, escapando, en peligro. Y de repente tiene algo ahí que lo contiene, que le aporta una dimensión que no tenía presente cuando empecé a escribir.
Y de vuelta, el foco está siempre en qué le está pasando a este personaje, o a su entorno, cómo se relacionan, cómo construyen los vínculos, cómo esos vínculos los redefinen. Porque López termina siendo… eso, una especie de camaleón. Una de mis referencias era Zelig, la película de Woody Allen. Se termina adaptando a su entorno según lo que esperan de él.
Entonces sí, la guerra en un punto es un telón de fondo. Es una situación de peligro, una situación extrema que me aporta acción, ritmo, efectos especiales, explosiones, persecuciones, etcétera. Pero lo importante es lo que le pasa a López.
Paulo: Pienso en López. En algún punto, cuando cambia de identidad, casi que pasa de ser un desconocido a un héroe. ¿Eso fue pensado así? ¿Como algo que él hubiera querido ser y que finalmente no puede ser?
Tomás: Sí. Le dicen que es carnicero y tiene que carnear un animal. Le dicen que estaban juntos y él tiene que estar con ellos. Pero lo interesante es que todo eso que le imponen, él no lo espera ni lo pide, pero de algún modo lo termina abrazando. Lo termina incorporando. Quizás al principio con cierto resquemor, pero después hay algo en lo que se deja ir.
O.c Pero termina como volviendo al mismo lugar…
Tomás: Y lo interesante era eso: él cree estar escapando, pero en realidad está volviendo al mismo lugar. Cree estar convirtiéndose en héroe de su nuevo bando, en una especie de celebridad, y en realidad se está convirtiendo en un traidor. Se está convirtiendo en las dos cosas al mismo tiempo. Porque no son excluyentes, al contrario, se necesitan entre sí.
Ese doble juego, esa ambigüedad, es parte muy estructural de la novela. Esa paradoja de que mientras escapa, en realidad está corriendo hacia su muerte. Lo mismo que lo salva es lo que lo está condenando.
O.c:¿Cuánto tiene de realidad esto de que la identidad que uno establece en la sociedad es una ficción? ¿Es algo que se construye según el contexto?
Tomás: Sí, es una caricatura de eso. Una maximización de los rasgos más visibles, más superficiales. Siempre me pregunto: si yo hubiera nacido en otro lugar, con otra familia, ¿sería yo? Seguramente sería completamente otra persona.
El entorno te define en un montón de sentidos. Ambientalmente, vincularmente. Incluso el lenguaje que hablás te mapea el cerebro de una manera determinada. Entonces, la idea era jugar a sacar este personaje, ponerlo del lado contrario —el bando enemigo en una guerra—, que a simple vista parece completamente distinto. Pero en realidad, el otro lado es igual que el suyo. Ni siquiera se da cuenta de la diferencia. Y tomando la excusa de que él tiene que ser lo que esperan que sea, tiene que actuar como esperan que actúe para cumplir ese papel, se convierte también en otra cosa. Que, a la vez, termina siendo muy parecida a la que era. El López que vive con Mayra en el segundo capítulo, en la ciudad, no creo que sea muy diferente del López que vivía con María antes de ir a la guerra.
Volviendo al inicio de la pregunta, para ser más contundente: creo que la identidad es una ficción absolutamente. Y no lo digo de forma negativa. Es algo que se construye, y que se construye de forma orgánica, con tu historia, con un montón de cuestiones.
Me interesaba poner eso en tela de juicio. Preguntarme: ¿quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cómo tomo las decisiones que tomo? Era poner todo eso un poco en tela de juicio. Y no desde una perspectiva cínica.
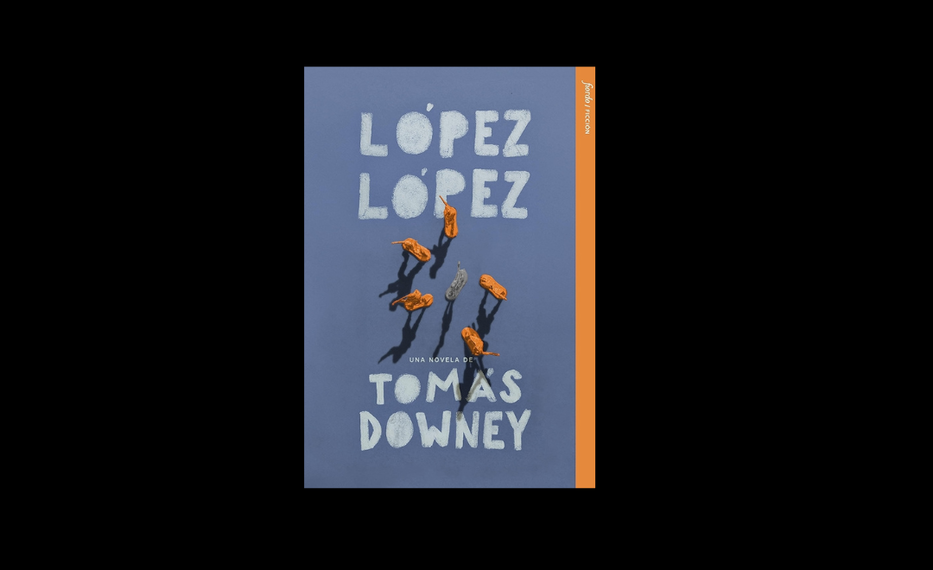
O.c: Recién hablamos de esto de la identidad y pensando un poco en la actualidad como escritor, en el entorno en que vivimos, donde parece que siempre hay que estar en las redes, donde hay que estar en el auge, moverse, mostrarse… ¿Cómo repercute eso en tu identidad como escritor? Porque, no sé, hablo con músicos y me dicen: “si no estás en Instagram, no existís”. Y veo que cada vez más escritores están atentos a eso, publicando, escribiendo, siempre hay algo. ¿Cuánto creés que eso moldea la identidad de un escritor? ¿Y en tu caso?
Tomás Downey: Soy bastante pesimista en ese sentido. Hay gente que lo usa y se divierte, y me parece perfecto, no quiero criticar eso. Pero yo no lo disfruto. Lo tomo medio como un trabajo que no me interesa tanto, pero que tengo que hacer, como estar ahí.
Volviendo a lo que hablábamos un poco al principio, esto de estar más consciente de la mirada de los demás… en general, eso resta. Y las redes sociales lo pinchan más todavía. Le ponen una lupa a esa sensación. Por algo todo el mundo al mismo tiempo que odia Instagram, lo termina usando.
Uno no se borra de Instagram porque tiene miedo de desaparecer. Como escritor, si no tenés un perfil en redes, pensás que se van a olvidar de vos. Y no me parece que sea así, para nada. Creo que es una moda y que va a pasar un poco. En realidad, espero que pase. No sé si va a suceder.
Y la verdad es que no sé cuánto te moldea. Solo sé que, en este sentido, no todo es negativo. Porque no existe algo que sea todo negativo. Hay algo positivo: de repente me escribe gente que leyó mis libros, de forma directa, y eso sin las redes quizás no pasaría. Y eso está buenísimo. Me encanta recibir comentarios, ver que la gente comparte, que lo está leyendo.
El problema es cuando te volvés medio pendiente de eso. Y para mí, sobre todo para escribir, hay que olvidarse un poco de todo. Uno va hacia adentro cuando escribe, no hacia afuera. Después sí, volvés hacia afuera con el material, pero hay un momento —más largo o corto, depende de lo que estés escribiendo— de introspección, de abandono, de paciencia, de tiempo… incluso de aburrimiento. Aburrimiento en el buen sentido. Dejar que las cosas decanten. Incluso la lectura necesita eso. Tener tiempo, no estar pendiente de la notificación, de esa cosa inmediata. Eso es lo que tienen las redes: la recompensa inmediata. Subís algo y ya te empiezan a llegar los likes, y todo se mide ahí, con visualizaciones, con números… toda esa pelotudez.
yo me llevo mal con eso. Estoy ahí, subo algunas cosas, pero no soy bueno para venderme en ese sentido. Y extraño, en general, el intercambio directo. Me resulta mucho más ameno, más agradable, más enriquecedor. Una lectura, una presentación, una charla. Que también me cuesta, porque hablar en público es otra cosa, muy distinta a escribir. Tiene su cuota de estrés. Pero siempre sacás algo mucho más interesante que lo que pasa por las redes sociales.
Mauro: Te pienso ahora como guionista o director de cine. Los otros días un escritor decía que vivimos en una época donde todos los libros tienen que ser películas o series, tiene que tener aunque sea un video en Instagram. Pero sostenia que es necesario volver a la literatura porque no todo libros tiene que tener una imagen visual.
Tomás: Supongo que la gente tiene cada vez menos capacidad de atención para leer texto y necesita el estímulo visual. No sé, a mí me encanta el cine y la buena televisión. Entonces no estoy en contra para nada de eso, y me encantaría que se adapten mis libros, sería hipócrita decir que no me gustaría.
Pero es verdad que hay un sobreestímulo. Que va de la mano de las redes sociales, de las plataformas de streaming. Hay un estímulo visual que está compitiendo todo el tiempo por ganar tu atención, y usan técnicas cada vez más agresivas para eso y al libro le cuesta competir con eso, me parece. Porque cuando entrás al libro, ya estás en un nivel de entrega, de relación íntima con la historia que estás leyendo, que creo que es más profunda que lo que me pasa con una película o una serie. Aunque también me pasa con algunas. Pero cuesta más llegar a ese momento. Requiere concentración.
Yo mismo noto que mi concentración es menor que antes. Hay más distracciones todo el tiempo. Si no dejo el celular lejos, estoy escribiendo y se enciende la pantalla, alguien me manda un mensaje, y ya me distraje. Lo mismo con la lectura. Muchas veces estoy leyendo y tengo que dejar el celular lejos, porque si no, le doy dos o tres páginas y ya estoy mirando el celular a ver qué pasó, qué me perdí.
También con las noticias. Vivimos en un momento —en el mundo, y en Argentina en particular— completamente ridículo y alocado. Y estoy un poco adicto a las noticias, a los analistas políticos, a los comentaristas económicos. Porque estamos viviendo cosas muy extrañas, y hay toda una narrativa alrededor de eso que me resulta muy interesante. Pero llega un punto en que la repetición se convierte en ruido. Te empieza a aturdir. Lo mismo pasa con las redes sociales.
O.c: Hay como una sobreinformación o como decía un académico infoxicación.
Tomás: No quiero caer en la nostalgia de “antes era mejor”, pero me parece que cuando la gente recibía el diario a la mañana y lo leía mientras tomaba un café, y después seguía con su vida, era más saludable. No creo que sea saludable entrar al diario todo el día, ver la actualización cada media hora.
O.c: También creo que vivimos en un mundo donde todos pueden ser escritores, todos pueden ser periodistas. Hay redes sociales donde la gente escribe algo y ya se lo toma como periodista o escritor…
Tomás: Sí, ahí hay una distinción. En general se nota bastante. Al menos yo trato de seguir fuentes confiables, gente formada, gente que respeto. Me puede llegar una noticia por otro lado, pero la recibo de otra manera. Hay que estar atento al emisor del mensaje, sobre todo en Internet.
O.c: Recién me decías que te interesan mucho los autores latinoamericanos. ¿Qué autores te han llamado la atención últimamente?
Tomás: El primero que me viene a la cabeza es Pablo Katchadjian. Gracias es una de mis novelas favoritas, y me influyó mucho a la hora de escribir López López. Pensando en contemporáneos argentinos, me parece muy interesante lo que hace Roberto Chuit Roganovich. La romío no hace mucho y ya ganó varios premios, es muy bueno. Y además es doctor en letras, piensa la literatura, tiene esa dimensión que me parece muy interesante.
Pensando en gente joven, Marina Closs. Es buenísima. Sobre todo su primer libro, Tres truenos, que son tres cuentos largos narrados por tres mujeres. Es espectacular. De Latinoamérica, Giovanna Rivero. Justo sacó Marciana hace poco. Lo leí porque escribí la contratapa, pero más allá de eso, el libro me encantó. Escribe terror, pero con una prosa bastante compleja. Mi prosa es más simple, juego con otros elementos. El lirismo aparece de a chispazos. Rivero es mucho más barroca, más florecida. Me parece súper interesante.
O.c: ¿Estás trabajando en un nuevo libro? ¿Cuáles son los planes a futuro?
Tomás: Sí, estoy trabajando en una novela. Pero todavía no la leyó nadie. Estoy terminando una corrección, y la próxima etapa es la lectura por parte de colegas y amigos. Ese es el momento de salto al vacío porque siempre está el miedo de que te digan “esto es una porquería”, cosa que puede suceder. Y si hay consenso entre varios que te dicen eso, bueno, el proyecto queda herido de muerte.
Así que no me gusta hablar mucho hasta avanzar un poco más. Pero sí, estoy trabajando en una novela. Escribí el primer borrador hace más o menos un año, la estuve corrigiendo a principios de este año, y empecé una nueva corrección ahora, cuando estuve en la residencia.
Paulo: No sé si te pasó alguna vez que alguien cercano te dijo que una novela no servía, que no se podía publicar. ¿Nunca pensaste en hacerle la contra y terminar acertando?
Tomás Downey: Sí, obvio. El instinto propio es el que más pesa. Lo decía como una exageración, no es que todos me digan que la novela no va. Tiene cierta solidez, aunque seguramente haya cosas para trabajar. Si de repente me dijeran “tirala a la basura”, por ahí peleo un poco. Lo pienso porque, en definitiva, cuando uno da a leer algo buscando una devolución, lo que te sirve es cuando te dicen algo que ya sabías, pero necesitabas que lo dijera otra persona. Probablemente todo lo que me digan sobre este libro ya lo sé, pero quiero ver si los demás lo notan, en qué medida, y cómo afecta. Por eso me gusta leer con cuatro o cinco personas de miradas distintas, para tener un panorama más amplio.
O.c: El libro nuevo, ¿va por el lado de López López? ¿Tiene alguna similitud en temas o contexto?
Tomás: Sí, el tono es similar, aunque la historia es muy diferente. El punto de partida también se parece, y hay varios elementos en común. Tiene algo alrededor de la identidad. Es un personaje que se tiene que reinventar, y hay guiños literales a la novela anterior. Lo que me pasó fue que, cuando terminé López López —el día que la mandé a mis editores— decidí dejar de corregirla. Porque uno se queda pensando, le sigue dando vueltas. Si no la hubiera publicado, seguiría corrigiéndola. Entonces, tomé todas esas ideas que seguían rondando y empecé a escribir algo nuevo. De hecho, al día siguiente de mandar López López, empecé el primer borrador de esta nueva novela. Tenía el principio muy claro, el final un poco más difuso, pero me lancé a ver qué había en el medio.
O.c: Para cerrar, la página se llama Otra canción, así que te tengo que preguntar: si tuvieras que elegir una música de fondo para leer el libro, o una canción que lo represente, ¿cuál sería?
Tomás: Si pienso en música para leer, no puedo hacerlo con canciones que tengan letra, tiene que ser instrumental. Me gusta el jazz, la guitarra clásica española, el flamenco…
O.c Se me viene a al cabeza Paco de Lucia para terminar la nota…
Tomás: Podría ser Entre dos aguas de Paco de Lucia. También algo de piano. Me gusta mucho poner a Marta Argerich cuando trabajo. Así que sugeriría eso: algo instrumental, con base en piano o guitarra.
FOTO: Dominique Besanson
