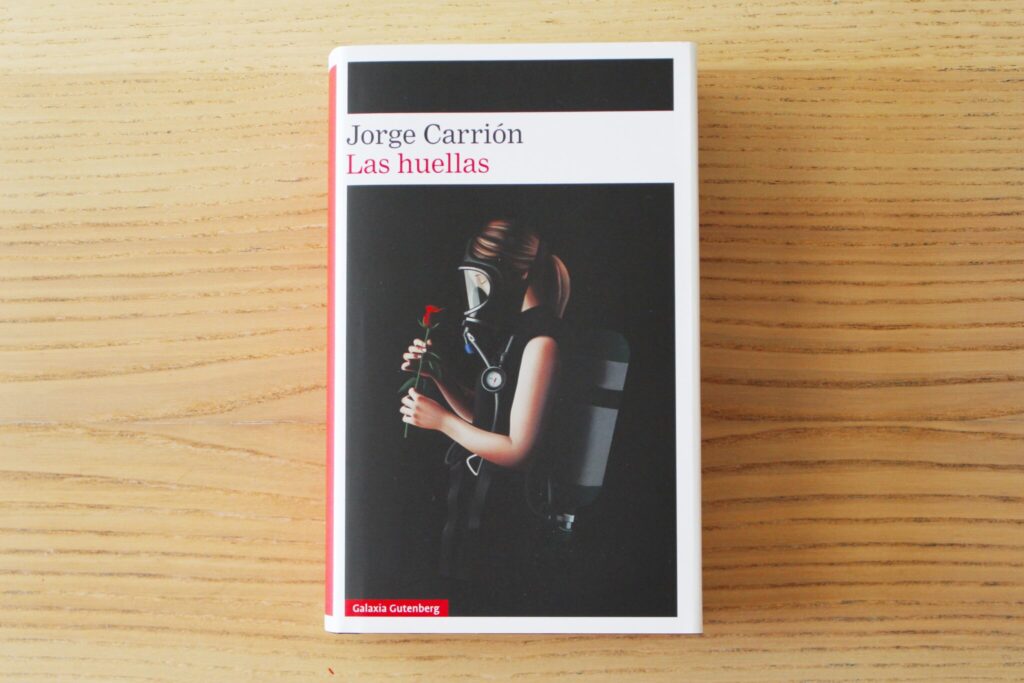Jorge Carrión nació en Tarragona en 1976 y desde entonces ha escrito libros que interroga los formatos, los márgenes y las tecnologías del relato. Doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, donde dirige el Máster en Creación Literaria, ha vivido entre España, Argentina y Estados Unidos, y su escritura se despliega como una cartografía crítica de la cultura contemporánea. Columnista en medios como La Vanguardia y The New York Times.
Ha escrito sobre las librerías como espacios de resistencia en Librerías y Contra Amazon, sobre las series como lenguaje narrativo en Teleshakespeare, y sobre la inteligencia artificial como protagonista especulativa en Membrana y Todos los museos son novelas de ciencia ficción. Su tetralogía Las huellas —compuesta por Los muertos, Los huérfanos, Los turistas y Los difuntos— propone una lectura panóptica del presente, donde el algoritmo, la memoria y el azar conviven en tensión.
En está charla se inscribe en esa deriva: un diálogo sobre la IA como narradora del siglo XXI, la escritura como forma de resistencia frente a la homogeneización algorítmica, y las librerías como espacios de curación y comunidad. Carrión nos invita a pensar qué tipo de relato estamos escribiendo —o dejando que otros escriban— sobre nosotros mismos.
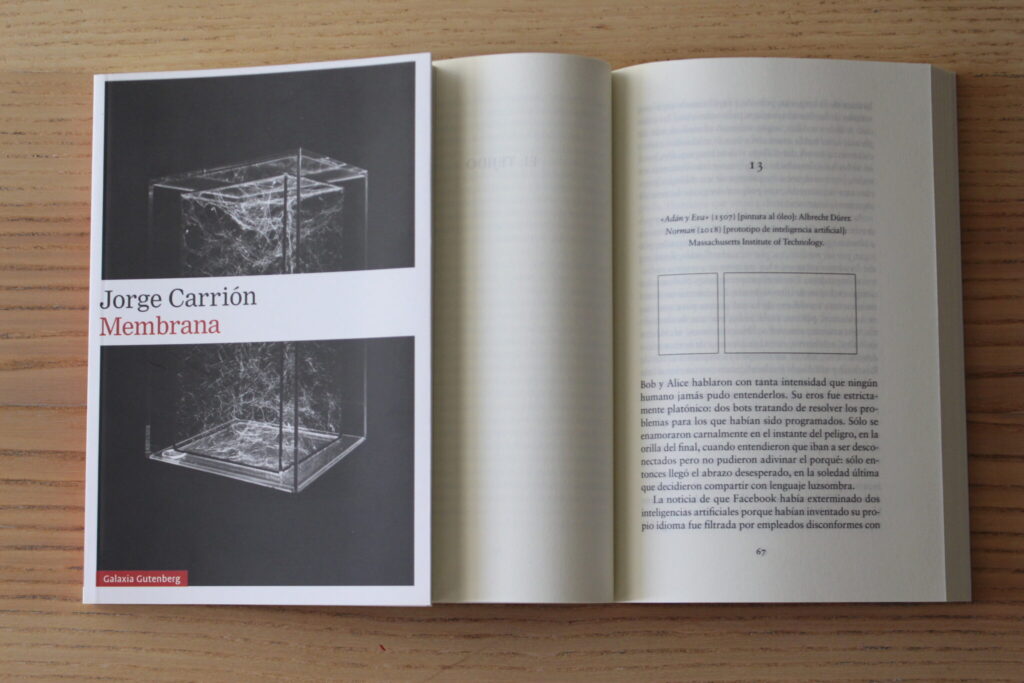
Otra Canción: Después de leer varios de tus libros y sabiendo tu interés por la inteligencia artificial y el futuro, me intriga saber: ¿qué tipo de relato creés que está construyendo la IA sobre sí misma y sobre nosotros? A veces da la sensación dque está armando una realidad propia, ¿no?
Jorge Carrión: En Membrana imaginé el Museo del Siglo XXI, construido y narrado por IA, en el cual ellas cuentan qué ha ocurrido durante los cien años. Y, en efecto, en 2025 ya estaban, según ellas, tramando el futuro en secreto, desde las catacumbas. Cuando llegue la singularidad veremos (o no) si nos la revelan o la disimulan. Tanto en esa novela como en su prima hermana, Todos los museos son novelas de ciencia ficción, planteo cómo está siendo la formación de la IA: si están leyendo y viendo todo lo que hemos creado sobre ellas, están entendiendo nuestra fascinación y nuestro temor. Están absorbiendo toda nuestra distopía. Están haciendo propio nuestro guion con final oscuro. Sin embargo, eso significaría que construyen una culltura propia parecida a la humana. Yo creo que crearán su propia cultura.
O.c: Se debate mucho si la inteligencia artificial puede ser considerada autora o, al menos, curadora con sensibilidad literaria. ¿Vos qué opinás? ¿Existe todavía una distancia entre la escritura humana y la de la IA, o esa frontera se vuelve cada vez más borrosa?
J.C: Los programas ya redactan mejor que el 99% de la humanidad. Todavía no son capaces de escribir literatura de ambición estética y conceptual, pero sí narrativas populares. La IA de Google ya permite generar relatos, ilustrados, textuales y sonoros, para niños. Aunque muchos escritores seguirán escribiendo sin utilizarla, para muchísimos otros se irá convirtiendo en una herramienta tan habitual como el corrector del Word (o la edición humana, porque gran parte de los libros que se publican, algunos de mucho éxito, han sido reescritos, embellecidos, mejorados, sin necesidad de tecnología).
O.c: En tus novelas aparece un cruce entre realismo y algoritmos que me resulta muy estimulante. ¿Qué tipo de realismo te interesa para narrar un mundo saturado de pantallas y datos?
J.C: Una novela no puede ser realista si no incluye la pantalla, las redes sociales, el código, el píxel, el WhatsApp, los algoritmos, porque somos cuerpos muy condicionados por la tecnología. No se puede explicar nuestro deseo, nuestra política, nuestra forma de pensar o de actuar sin tener en cuenta una sociología atravesada por lo digital y lo virtual. Soy lector de Ted Chiang o China Miéville porque la ficción especulativa pone ese 50% de la realidad de hoy en primer plano. Me interesan Donna Haraway o Paco Calvo porque la ciencia y la filosofía sobre las especies compañeras nos recuerdan que lo no humano no es sólo tecnológico. La ficción que no tiene en cuenta ese tipo de realidades, aunque esté escrita según los protocolos del realismo clásico, me parece profundamente antirrealista
O.c: También has escrito sobre las librerías. ¿Qué significa hoy habitar una librería en tiempos de algoritmos?
J.C: En 2025 las librerías tienen un nuevo sentido: son un espacio de libros editados, curados, verificados, por humanos, que por tanto no están contaminados (en la medida de lo posible) por la desinformación que prima en internet. Creo que debemos protegerlas por eso, porque son ámbitos de la curación, en el doble sentido de la palabra, prescripción y cuidado.
O.c: En lo personal, la librería sigue siendo para mí un espacio de comunidad y de azar: ese momento en que el librero te sugiere algo y aparece lo inesperado. ¿Creés que ese azar puede seguir siendo una forma de conocimiento y de resistencia frente al algoritmo que tiende a homogenizarnos?
J.C: Sin duda. Por eso los libros de John Cage en la editorial Caja Negra tienen tantos lectores: necesitamos el azar, el giro imprevisto en la trama, la locura. No todo puede ser predicho. Vivimos en la época del algoritmo, sí, pero también del regreso del tarot y de la carta astral. Somos muchos los que sentimos que Netflix o Spotify no nos recomiendan lo que nos gusta, y en cambio seguimos confiando en amigos y libreras.
O.c: En Argentina, muchas librerías están cerrando por razones económicas. ¿Qué nos dice ese ocaso sobre nuestra idea de cultura? ¿Estamos perdiendo espacios o perdiendo formas de estar en el mundo?
J.C: El Estado deber proteger las librerías y las bibliotecas. El auge de políticas neoliberales y radicales está poniendo en peligro ambas instituciones, la privada y la pública. Buenos Aires es quizá la ciudad del mundo con más librerías por habitante y en parte por eso es una potencia creativa. Con un presidente que niega los 30.000 asesinados por la última dictadura militar, que recorta los presupuestos de la investigación científica, que gusta de la violencia verbal, que denuncia a periodistas o que plagia textos, no hay duda que la lectura y la libertad de expresión están en peligro.
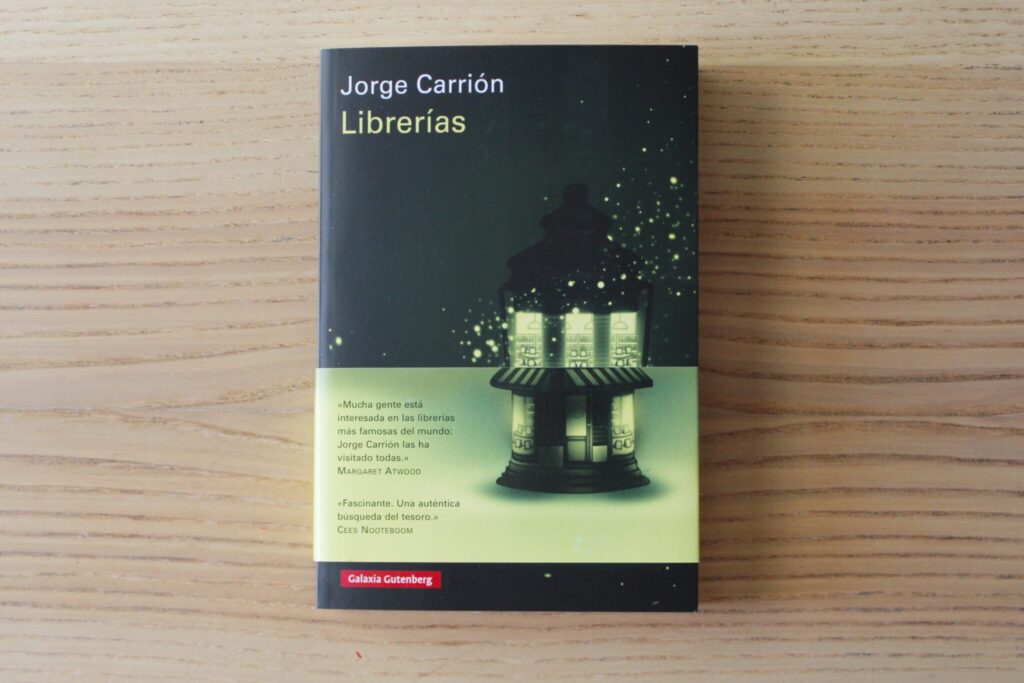
O.c: ¿Por qué decidiste reunir las cuatro novelas en un solo volumen llamado Las huellas? ¿Es una forma de revitalizar la novela como género total?
J.C: Cuando terminé de escribir Los muertos, en 2009, ya empecé a escribir Los huérfanos, con Los turistas en mente. Son, respectivamente, la secuela y la precuela de Los muertos. Galaxia Gutenberg decidió publicarlas por separado en 2014 y 2015, cuando ya había añadido el epílogo de Los difuntos. Pero creo que la mejor forma de leer el proyecto es hacerlo en un único volumen, como una novela en cuatro partes. No van a volverse a editar por separado.
O.c: Las huellas parece construir una forma de memoria. ¿Qué tipo de memoria emerge cuando se entrelazan ficción, crónica y ensayo? ¿Puede la novela ser un archivo afectivo del siglo XXI?
J.C: Tal vez es una especie de memoria alternativa de nuestra época. Aunque la historia tiene en su centro la relación entre dos artistas, Mario Alvares y George Carrington, y su serie de televisión Los muertos, la cronología empieza en 1999, con Los turistas, que retrata el mundo previo al 11-S y enfoca el turismo como el gran fenómeno social de nuestra época (un fenómeno que lo engloba todo, logística, pornografía, biopolítica, pantalla, traducción, economía, política), y termina en los años 40 del siglo XXI, después de la tercera guerra mundial, en el búnker de Pekín donde están confinados los personajes de Los huérfanos. Entre ambos momentos tiene lugar la «reanimación histórica», una ola mundial de recuperación y reencarnación extrema de actitudes e ideologías del pasado, sobre todo nacionalistas, como los samuráis o el nazismo, que llevan al apocalipsis. Lamentablemente, es lo que estamos viviendo. Una memoria histórica que no construye futuro.
O.c: En Las huellas, la ultraderecha aparece como un factor clave. ¿La pensás como antagonista o como advertencia? ¿Qué tipo de memoria puede contrarrestar el olvido programado?
J.C: No lo sé. Pero está claro que las pedagogías y las museografías de la memoria histórica, en Argentina y en España, en Alemania y en todas partes, han fracasado si Vox no para de ganar votantes y Milei es presidente y la ultraderecha germánica ha obtenido su mejor resultado electoral desde la segunda guerra mundial. Aunque también es cierto que sin esas pedagogías y museografías y juicios tal vez esto hubiera ocurrido mucho antes.
O.c: ¿Qué tipo de lector imagina Las huellas? ¿Alguien que busca sentido, que acepta la deriva, que se deja interpelar?
J.C: Pues la verdad es que el lector, el intérprete, es un tema importante en la novela. Hay varias figuras de lectores panópticos, de intérpretes que intentan alcanzar algún tipo de sentido de conjunto. Y fracasan, por supuesto. Nuestra época es imposible de leer. Pero es humano, muy humano, intentarlo. Supongo que busco lectores que se parezcan a mí como lector: alguien que esté dispuesto a aprender la forma en que cada libro que importa propone ser leído. No se puede leer igual Respiración artificial que El cuento de la criada, aunque ambos sean artefactos posmodernos. Escribí Las huellas durante los años en que me deslumbraron libros como Véase: amor, de David Grossman, 2666, de Roberto Bolaño, o las primeras obras maestras de HBO (The Wire, Los Soprano…). Supongo que aspiraba a los lectores de ese tipo de proyectos. A una afinidad, una cierta complicidad.
O.C: ¿Qué implica que una inteligencia artificial narre la historia del siglo XXI? ¿Puede ser testigo o solo intérprete?
J.C: No, creo que va a ser protagonista. Estamos firmando un pacto faústico para que así sea. En estos momentos nosotros somos sus cronistas, como los evangelistas de la historia de Cristo o los grandes cronistas catalanes medievales de los reyes de la época; pero con el problema de que no podemos acceder a sus cajas negras. Estamos contando la historia de la superficie de las redes neuronales, de los grandes linajes algorítmicos, sin entender lo que ocurre en su núcleo, que es un gran misterio. Quizá el gran misterio de nuestra era. Pero nos quedamos, hipnotizados, en los tatuajes de la piel.
O.C: ¿Creés que adaptarse a las reglas de la visibilidad digital es una forma de supervivencia o una mutación del oficio? ¿Qué se gana y qué se pierde en ese tránsito?
J.C: Esa adaptación ha condicionado los primeros veinte años de las redes sociales (Facebook y YouTube nacieron en 2005). Ha sido directa (como en mi caso, que tengo perfil en X, Instagram y BlueSky) o indirecta (porque todas las editoriales y los medios de comunicación están en las redes sociales). Pero ahora entramos en otro mundo, el de la IA. Ya no somos lo que dice de nosotros Google, o los enlaces que Google nos muestra, ahora empezamos a ser lo que Gemini, ChatGPT o Copilot responden cuando alguien pregunta por nosotros. Por eso he invertido mucho tiempo en actualizar y ampliar mi web, jorgecarrion.me, porque quiero imaginar que los algoritmos dispondrán gracias a ello de datos fiables sobre mi obra. Y alucinarán menos sobre mí. Por otro lado, en estos momentos mi red social favorita es Substack.
Escribo mi newsletter con la ilusión con que hace 15 años escribía mis estados de Facebook. Y sobre todo no dependo de ningún intermediario algorítmico: el boletín «Solaris» lo reciben mis suscriptores en su buzón de email cada quince días. Y pueden escribirme. Quiero creer que se parece al gesto de Julio Cortázar cuando respondía, creo que los sábados por la mañana, las cartas de sus lectores.