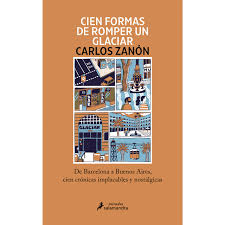Poeta, novelista, letrista, cronista, guionista, crítico musical. Carlos Zanón es todo eso y, sin embargo, prefiere definirse simplemente como escritor. Lo que escribe —sea una novela, una columna o un poema— nace siempre del mismo lugar: un pozo íntimo, vital, existencialista, a veces pesimista, siempre agridulce.
En esta conversación con Otra Canción, Zanón reflexiona sobre las etiquetas, la literatura popular, la poesía como inventario emocional y el rol del escritor frente al delirio contemporáneo. Desde su paso por el Festival de Novela Negra en Buenos Aires hasta la gestación de Trizas y Cien formas de romper un glaciar, el autor catalán comparte su mirada sobre el oficio, el duelo, la familia, el amor como droga dura y la escritura como forma de arte —no de terapia.
Para Zanón, la poesía ofrece algo que la narrativa y la crónica no pueden: libertad. “La no necesidad de trama, descorrer el velo, tropezar con palabras que llevan a sitios inexplorados de ti mismo”, dice, como quien enumera los dones de un lenguaje que no exige estructura pero sí entrega. Trizas no es un espacio aparte, sino parte del diálogo continuo que sostiene con su obra. “Todas mis obras son resultado de las anteriores y de mi biografía en ese momento”, afirma, reconociendo que cada texto es una sedimentación de vivencias y escrituras previas.
Cuando se le pregunta cómo sería su obra si fuera un disco, no duda: “Sería Sandinista!”, el álbum triple de The Clash que mezcla géneros, voces y caos con una coherencia visceral. Así se imagina su literatura: múltiple, libre, sin obediencia a una sola forma.
También cree que la poesía puede inventariar lo que no se puede decir de otro modo. “Tiene una manera libérrima de hacerlo al menos”, concede, como si la poesía fuera un archivo emocional que no responde a reglas, pero sí a urgencias.
Sobre su próximo proyecto, adelanta que en febrero publicará una nueva novela: Objetos perdidos, que verá la luz tanto en España como en Argentina. Una nueva pieza en ese disco infinito que es su obra
Otra Canción: Antes que nada, me gustaría saber quien es o como se presenta Carlos Zanon, porque sos guionista, crítico musical, me letrista poeta… es difícil definirte.
Carlos Zanon: Supongo que escritor. Me gusta escribir y todo lo que escribo lo hago desde un mismo lugar. Cambia el formato, sólo eso.
O.c: Hiciste una sola novela negra, la de Carvalho, pero tus otras obras van más allá. ¿Cómo te llevas con las etiquetas como “escritor de novela negra”? ¿Sentís que la etiqueta puede ser una limitación o una herramienta, sobre todo en un mundo que exige novedad constante?
C.Z: Me considero un escritor en un sentido amplio, pero aunque a veces no haga novela negre, mi mirada es una determinada, quizás pesimista, existencialista, vital pero agridulce. Creo que mi mirada es negra aunque mis textos no lo sean. Es una batalla imposible luchar contra las etiquetas con argumentos. Has de hacerlo con libros y tampoco sé si eso es relevantes. Todos necesitamos ordenar las cosas del mundo. Si uno etiqueta ayuda a que un lector cuando entra en una librería sepa dónde buscarme, de acuerdo. Pero un género ha de ser las reglas del juego nunca una limitación.
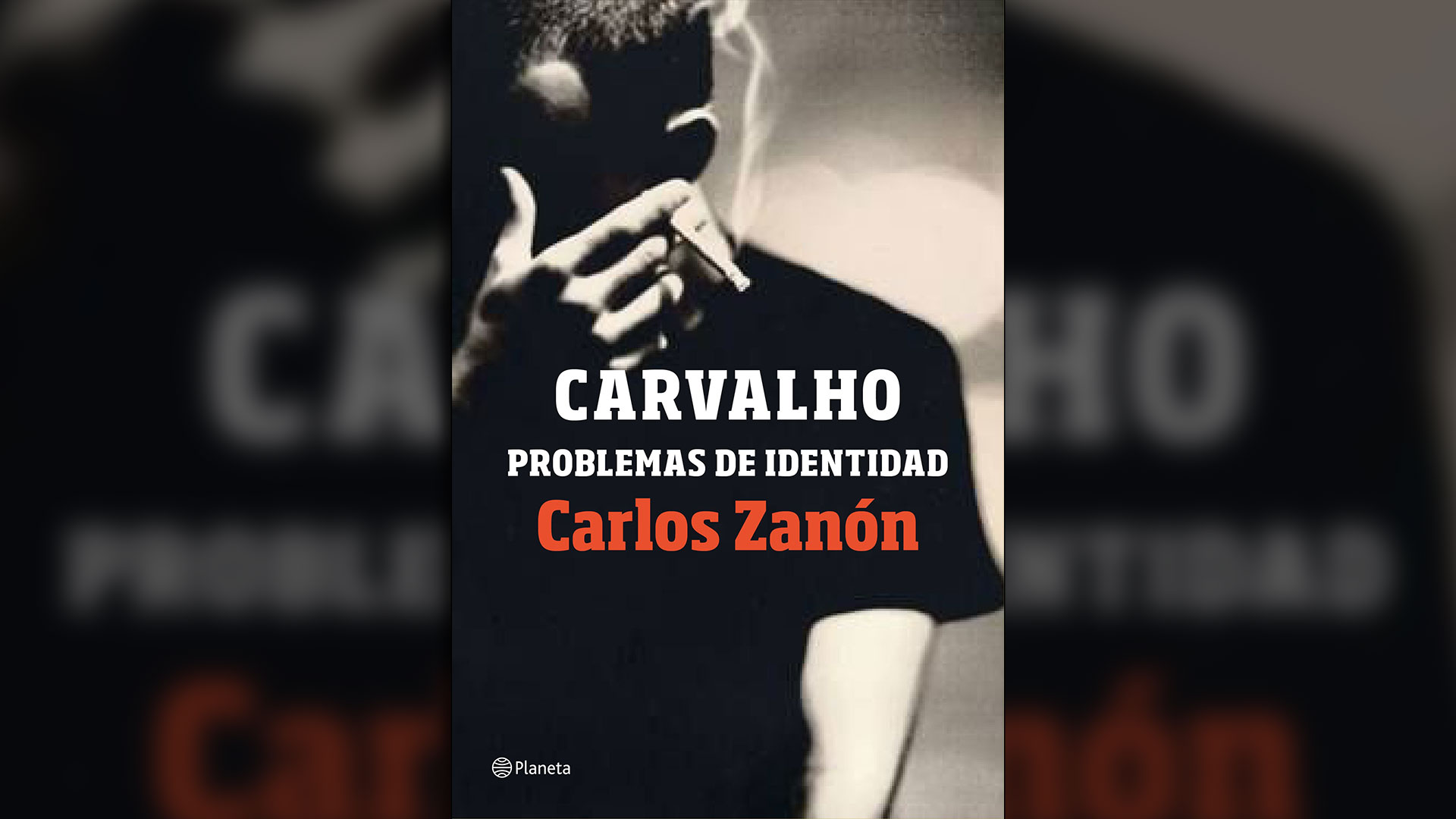
O.c: A veces se habla de alta literatura o literatura popular. ¿Creés que puede existir una literatura alta y popular al mismo tiempo? ¿Sentís que tu obra también es una forma de posicionamiento frente a lo institucional y lo académico?
C.Z: Por supuesto que existe. Los Beatles, Hitchcock, Patricia Highsmtih, Mystic River, Pulp, Fellini, Osvaldo Soriano, Paul Auster, Tarantino, los Stones de los primeros 70, Taxi Driver, los Pistols, Agnes Varda, Blondie, Stephen King, Nick Cave, Sacheri, Piñeiro, Ellroy… Hay la misma basura en la literatura popular que en la elitista pero hay cientos de diamantes en la basura. No es incompatible ser popular y ser arte. En absoluto.
O.c: En este presente convulsionado, frente al avance de la tecnología y la sobreabundancia de noticias, ¿qué papel creés que tiene hoy el escritor frente al delirio?
C.Z: Dejarlo en ridículo. Alicia gritándole a la Reina de Corazones que se calle, que solo es una puta baraja de cartas. Crear ficción que tiene un orden lógico frente a quienes nos quieren colocar en razonamientos que lo pervierten. Poner otra marcha al coche. El ocio es revolucionario e individualista. Leer, escribir, encontrarte en un mundo creado con palabras que te dice que hay otros mundos y otras cabezas allá fuera que pueden y quieren saber quién eres.
O.c: Hace poco estuviste en Argentina, en el festival de novela negra de Buenos Aires. ¿Cómo influye ese cambio de clima social en tu percepción como escritor que observa desde los márgenes?
C.Z: Somos resultado de muchos factores, también del entorno y el clima social. Los problemas de aquí y de allá son sino distintos, más extremos. Escribir como acto humano es político y ético. No puedes eludir esa responsabilidad pero como escritor de ficción nunca con el panfleto sino con la complejidad de lo amoral que ha de tener siempre lo literario.
O.c: ¿Cómo nació Cien formas de romper un glaciar? ¿Qué te atrae del formato crónica como espacio literario y qué relación tiene con tus novelas o tu poesía?
C.Z: Nace del mismo lugar. No soy periodista y esas columnas semanales son o pretenden ser piezas literarias. Muchas podían haber acabado siendo poemas o escenas de novelas. Solo tengo un pozo: de ahí lo saco todo.
O.c: El título Trizas sugiere fragmentación. ¿Qué tipo de ruptura atraviesa el libro? ¿Sentís que estos poemas nacen desde el duelo, la pérdida o la resistencia? ¿Qué papel juega la familia en esa cartografía emocional?
C.Z: La familia te sostiene, te define pero también te impide ser absolutamente otro. Trizas nace de la rotura. Pase unos años en que todo se me rompió, todo se me hizo trizas. Quise utilizar un lenguaje que no pusiera máscaras. Mirar de frente a lo que más temes: la soledad, la enfermedad, la muerte, la imposibilidad de amar, de ser amado.
O.c: En el poema Señales de humo hay una voz que insiste en permanecer. ¿Quién habla ahí? ¿Qué significa esa forma de permanencia como “tatuaje en las venas”? ¿Creés que la poesía puede ser una forma de enviar señales? ¿A quién le escribís cuando escribís?
C.Z: Hay gente de la que no te desprendes. El amor es una droga dura. Eres adicto siempre. Y de personas que te hacían mierda. Un grupo español de los 80 cantaban que no se ama lo sumiso, simplemente se lo quiere. Hay una pulsión destructiva y autodestructiva en amar, en no salir ileso del amor. Escribo para nadie y alguien a la vez, para ordenarme, para vengarme y sanarme. Escribo como forma de arte, no como terapia.

O.C: En Día de inventario aparece el encierro, la crítica social y una sensación de derrota colectiva. ¿Qué significa “quedarse dentro”? ¿Pensás el poema como una forma de denuncia? ¿Qué te sugiere ese verso sobre la inmortalidad triste?
C.Z: Encerrarse en uno. Pensarse. Contar las cosas que tienes, que viviste, lo que aprendimos. Nunca lo hicimos. Siempre estamos instalados en el mañana inmediato. Un poema puede ser una denuncia, pero siempre desde lo privado para que, al menos a mí, me intereses.
O.c: ¿Qué escritores y poetas nuevos —españoles y latinoamericanos— te llaman la atención hoy?
C.Z: Muchos. Me gustan Kiko Amat y Sara Mesa, Valentín Roma, Michel Nieva, Mariana Enríquez, Giuseppe Caputo, Juan Cárdenas, Gabi Cabezón, Selva Almada, Emiliano Monge, Fernanda Melchor, Claudia Piñeiro, Esther García Llovet. Carlos Pardo, Elena Medel, Yuri Herrera…
O.c: Teniendo en cuenta que el sitio se llama Otra canción, supongamos que alguien te pide que pongas música para leer el libro. ¿Qué música, artista o canción pondrías y por qué?
C.Z: Exile on Main Street de los Stones. Porque es la demostración que en el caos no hay error.