Fernanda Trías nació en Montevideo en 1976. Vivió en Francia, Londres, Berlín y Buenos Aires, y desde hace una década reside en Bogotá, donde es escritora residente en la Universidad de los Andes. Su obra, traducida y premiada en diferentes países, se despliega como una cartografía del encierro, la pulsión afectiva y la ética.
Desde La azotea hasta El monte de las furias, Trías explora obsesiones que se reciclan: la enfermedad, el duelo, la soledad, la violencia. Pero lo hace sin espectacularización, sin concesiones al mandato de trama o claridad. Su escritura es vegetal, ritual, simbólica. Se nutre de experiencias vividas —como las rondas hospitalarias con su padre médico o las crisis de desaparición en América Latina— pero también de una imaginación que transforma, distorsiona y repara.
En esta entrevista, la autora reflexiona sobre la ética del cuidado, la polisemia del símbolo, y la posibilidad de narrar lo brutal sin reproducirlo. Habla de las desapariciones como heridas abiertas, de la lentitud como forma de resistencia, y de la escritura como espacio para lo imperfecto, lo humano, lo interdependiente.
Su literatura es una forma de ahimsa, una búsqueda de vínculos que no destruyan. Y en ese gesto de cuidar lo que no tiene nombre, de devolver dignidad a lo que fue borrado, se revela una potencia que interpela, incomoda y transforma todos sus libros.
Otra canción: Publicaste tu primera novela Azotea tiempo después de haberla escrito. ¿Sentís que se rompió el miedo a escribir sobre zonas oscuras o tenebrosas que después se vieron reflejadas en casi todas tus novelas?
Fernanda Trías: Nunca sentí miedo de escribir sobre cosas oscuras. Posiblemente porque desde muy joven tuve influencia levreriana y asumí con naturalidad la sombra, ese lado oscuro que todos tenemos. Con Levrero hablábamos mucho sobre Jung y entendí muy pronto que a la sombra era mejor mirarla de frente. Tampoco sentí nunca miedo de lo que pudieran pensar los demás, especialmente mi familia, que suele ser un temor común en escritores jóvenes cuando abordan temas difíciles. Sé que fue chocante para ellos leer La azotea, pero yo apreté los dientes y la publiqué igual.
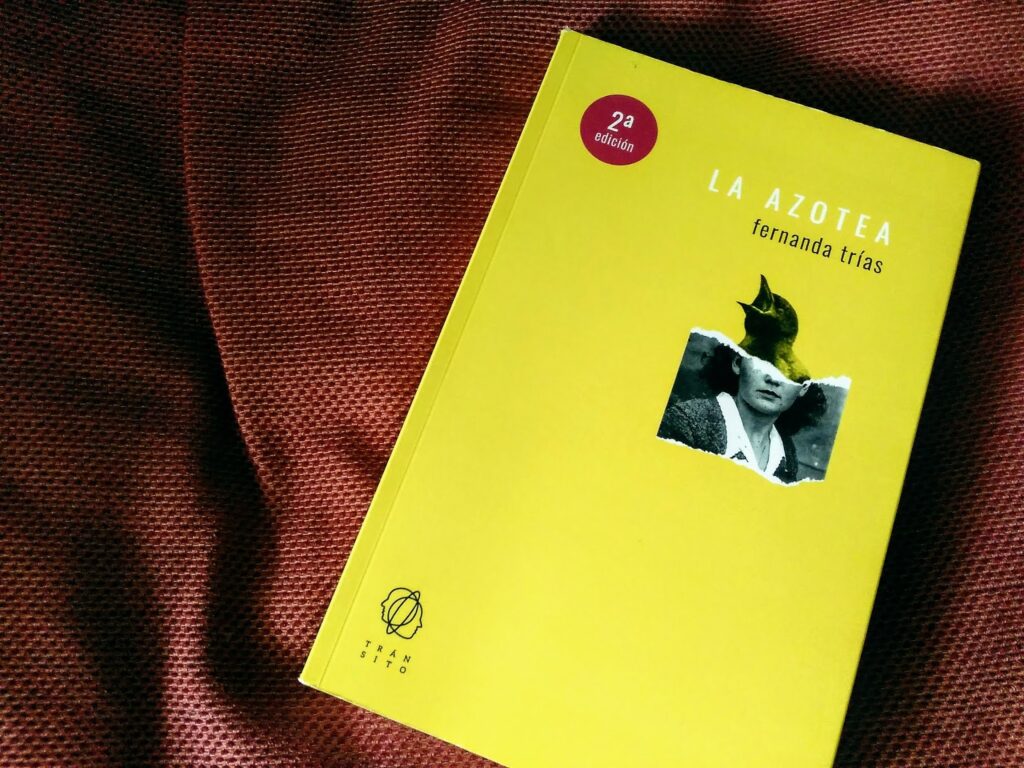
O.c: La ficción se inspira en lo vivido. ¿Cómo influyen tus experiencias y tu formación en el modo en que narrás? ¿Dónde aparece la no ficción en tu obra?
F.T: Memoria e imaginación son dos caras de una misma moneda: se nutren mutuamente. Yo recurro todo el tiempo a experiencias vividas, a cosas que vi o que me contaron, a personas que conocí. Todo eso pasa por el tamiz de la imaginación y reaparece en mis textos. A veces parto de un episodio autobiográfico, como en algunos cuentos de No soñarás a flores (Paisanita Editora, 2020), pero no dudo en permitir que la ficción intervenga y transforme lo narrado. No me interesa ser fiel ni leal a los hechos, porque sé que la memoria se nutre de la imaginación y que no es confiable.
O.c: La soledad, el duelo y la enfermedad atraviesan tus novelas. ¿Es una obsesión inconsciente o una forma de explorar desde distintos ángulos?
F.T: Son obsesiones que, sin duda, vienen del inconsciente. Con el tiempo las he ido haciendo más conscientes: puedo verlas, sé que son mías, pero eso no significa que pueda erradicarlas ni controlar lo que va a surgir durante la escritura. Muchas provienen de experiencias personales. El tema de la enfermedad, por ejemplo, está vinculado a que mi padre era médico y desde muy chica lo acompañaba en sus rondas en el hospital. Antes incluso de saber leer, hojeaba enciclopedias médicas en casa y me impactaban las fotos de tumores, muñones e infecciones. Además, él hablaba mucho de enfermedades y me explicaba el funcionamiento del cuerpo humano, lo que me fascinó desde niña. Con el tiempo, esas obsesiones vuelven desde distintos ángulos, renovadas y recicladas. A veces incluso hago el esfuerzo de decir: bueno, en esta novela no voy a hablar de eso, y finalmente lo termino haciendo igual y ni me doy cuenta. Me pasó con El monte de las furias. Pensé “esta va a ser mi novela exterior, al aire libre”, pero igual terminó siendo claustrofóbica, aunque de otra manera.

O.c: El monte de las furias se abre al afuera, pero persiste cierto encierro. ¿Qué te llevó a mover esa obsesión desde lo interior hacia lo exterior
F.T: Es un encierro en un espacio abierto, en la naturaleza. Necesitaba salir del entorno urbano para explorar más a fondo el vínculo entre una mujer y la naturaleza agreste. Me interesaba afinar esa relación, la comunicación que pueden entablar dos entidades y corporalidades tan disímiles: mujer/montaña. Cuando terminé Mugre rosa, sentí que no había ido lo suficientemente lejos en esa exploración y supe que necesitaba salir de la ciudad para poder hacerlo. Sin embargo, lo natural también puede ser claustrofóbico: una isla o una selva pueden generar encierro, porque son espacios de los que no se sale fácilmente y que tienen sus propias amenazas.
O.c: Una persona que viaja puede estar encerrada en otro tipo de pulsión. ¿Creés que tu escritura trabaja con encierros afectivos, aunque cambie de escenario?
F.T: Sí, totalmente. Los encierros en mis textos no dependen del lugar físico. Se trasladan, se transmutan, pero persisten. Puede haber encierro incluso en el movimiento: una fuga que no lleva a ningún lado, una huida que solo lleva más adentro. En el fondo creo que es lo más importante; las pulsiones afectivas que aprisionan a los personajes. El encierro es interior
O.c: ¿Qué significa para vos que la protagonista habite la ladera del monte? ¿Es refugio, castigo, frontera?
F.T: Refugio, sin duda, aunque también es intemperie. Y también frontera. En la novela hay muchas fronteras: la ciudad que se convierte en pueblo, luego en caserío, luego en jardín domesticado, y por último el monte tupido, el monte virgen. El alambre es una frontera que separa lo intervenido por el hombre del monte nativo donde habita un mundo que la protagonista no conoce pero con el que fantasea. También está la frontera entre la casa y el exterior. Creo que la mujer comienza sintiendo que la casa es el refugio y el afuera la intemperie, pero por todo lo que va pasando esa percepción cambia y la montaña se revela como un refugio. Al menos lo es para aquellos que no pertenecen a ningún lugar, sobre todo esas figuras femeninas que son amenazantes por no adaptarse a los mandatos sociales.
O.c: La protagonista entierra cuerpos sin preguntar. ¿Qué ética se juega en ese gesto? ¿Es cuidado, complicidad, desesperación? Pienso que lo correcto sería avisar…
F.T: Claro, pero si la protagonista hiciera lo correcto, no habría novela. Ella no piensa como el resto del mundo, en parte por el lugar del que viene. Vive en un estado de gran desamparo, aislamiento y abandono estatal. En su lógica, simplemente no hay nadie a quien avisar. Y poco a poco cree entender que la montaña le pide que cuide de estos cuerpos, y va encontrando un sentido vital en estos cuidados.
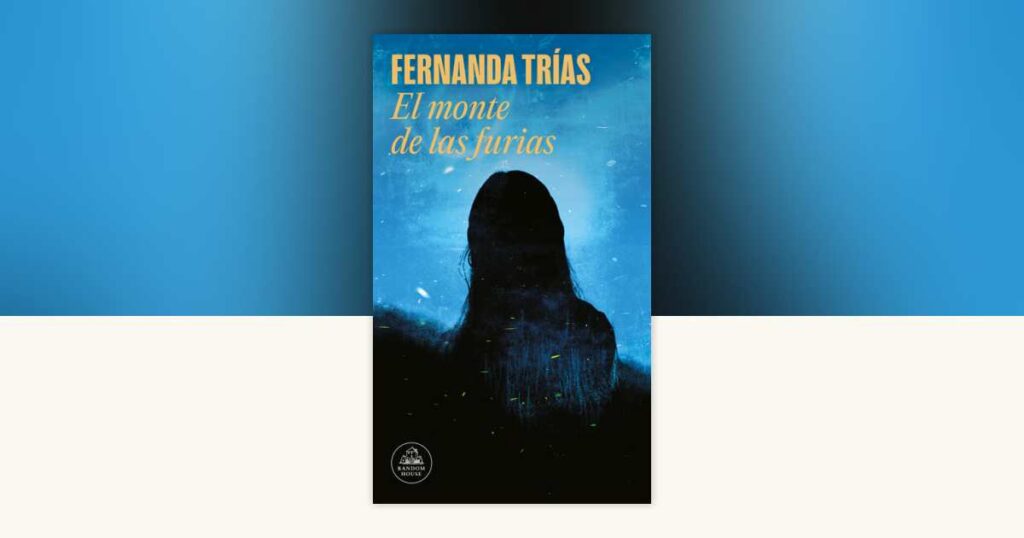
O.c: ¿La repetición de cuerpos es crítica a la normalización de la violencia o es un ritual de duelo?
F.T: Ambas cosas. Lo que más aprecio de la literatura es su capacidad de polisemia: el símbolo es polivalente, permite que una escena se lea de varias maneras al mismo tiempo y que todas esas lecturas convivan. Yo quería generar un efecto inquietante, incluso incómodo, al hablar de los cuerpos sin género: un cuerpo, otro cuerpo, otro más. Si eso confronta al lector con la normalización de la violencia, entonces cumplió su función. Pero al mismo tiempo, la protagonista ejerce sobre esos cuerpos un gesto reparador que los dignifica.
O.c: El gesto de cuidar los linderos sostiene gran parte de la novela. ¿Qué poder encierra esa tarea aparentemente menor?
F.T: El gesto es fundamental, aunque también alienante. Ella cuida ese terreno sin saber para qué ni para quién, ¿de qué lo cuida? Hay una desconexión entre el acto y su sentido. Al principio no lo cuestiona, pero a lo largo de la novela comienza a cuidar otras cosas. Y en ese cambio nacen los conflictos con los hombres de la cantera. Su desplazamiento ético es pasar de cuidar los linderos para otros a cuidar la montaña por y para sí misma. Así empieza a cuestionar qué es maleza, por qué hay que mantener los pastos a raya, y en la medida en que abraza su devenir vegetal o devenir montaña, deja que la montaña reclame el lugar que el ser humano ha dominado.
O.c: Las desapariciones en la novela tienen un peso importante y creo que se las puede pensar desde lo simbólico, físico o afectivo. ¿Cómo lo pensaste a la hora de narrar eso?
F.T: Tenía muy presentes varias crisis de desaparición. Por un lado, las desapariciones forzadas en Colombia —donde vivo hace diez años— y en México, vinculadas al narcotráfico, guerrillas, milicias. Pero no puedo pensar en esas desapariciones sin evocar también a los desaparecidos de nuestra región. Ambas dimensiones estaban presentes en mi escritura. Me interesaba especialmente el gesto de la protagonista de cuidar a los muertos y devolverles el nombre: volverlos personas al limpiarlos, cuidarlos y enterrarlos. Aunque no pueda saber quiénes son, simbólicamente les pone un nombre, y con él, su dignidad y entidad.
O.c: ¿Qué tipo de violencia se filtra desde tu experiencia en distintos países? ¿Cómo narrar lo brutal sin caer en la espectacularización?
F.T: Es una pregunta fundamental para los escritores de hoy. Yo misma me la hago, sin tener una respuesta única. Esta novela es una búsqueda de una forma de narrar lo brutal sin caer en la espectacularización. En mi caso, esa búsqueda pasa por el trabajo simbólico, el lenguaje y los gestos de cuidado de la narradora. Me preocupa reproducir violencia desde la escritura. Las estéticas del realismo sucio y violento a veces terminan reforzando aquello que pretenden denunciar. Creo que necesitamos encontrar otras maneras narrativas de abordar la violencia.
O.c: ¿Puede leerse esta novela como resistencia al mandato de velocidad y claridad que impone el mercado? ¿Qué lugar ocupa la lentitud como gesto político?
F.T: Es fundamental rebelarse contra ese mandato, que viene de la industria, del mercado, incluso de otras disciplinas como el cine comercial o las series de Netflix. La literatura tiene algo anacrónico porque no está mediada por esas exigencias de velocidad, trama o acción. Es un arte que se juega, sobre todo, en el lenguaje. Y ahora, con el surgimiento de la inteligencia artificial, que puede hacer todo rapidísimo, que podrá muy pronto escribirte un libro con trama, acción, los giros exactamente donde deben estar según los guiones de Hollywood, ¿qué sentido tienen seguir escribiendo así? Ese tipo de libros los va a escribir la IA, y a nosotros nos queda reclamar lo humano, que funciona con otros tiempos, y nos queda reclamar la artesanía y la imperfección.
O.c: En la novela me dio la sensación de que siempre está presente la idea de existir sin dejar huella. ¿Es gesto poético o político?
F.T: Cuando hablo de existir sin dejar huella —algo que mencioné en una entrevista con Página/12 y que fue malinterpretado por algunas personas— me refiero a vivir de forma tal que tu paso por el mundo no destruya la existencia de otros seres. En ese sentido, no dejar huella. No estoy en contra de dejar un legado o de intentar hacer algo significativo, sino de dejar una huella destructiva. Es, sin duda, una postura política. Si todas nuestras decisiones buscaran no dañar, el mundo sería irreconocible. En el budismo se habla de ahimsa, el principio de no hacer daño. Esta novela, contraparte de Mugre rosa —que es una distopía—, tiende hacia un horizonte utópico (aunque sea una historia dura y en principio no lo parezca). Tal vez no tenga final feliz, pero intenta esbozar un vínculo entre humanos y entorno basado en la interdependencia y la cooperación.
O.c: La montaña fantasea con entender a los hombres. ¿Creés que la novela propone una forma de escucha entre especies, entre temporalidades?
F.T: Es mi utopía, mi sueño. Probablemente inalcanzable, pero toda utopía lo es. Su función es marcar un horizonte hacia el cual avanzar, no ser un destino. Como el horizonte del mar, siempre distante, pero nos orienta.
O.c: Teniendo en cuenta que el sitio se llama Otra canción, supongamos que alguien te pide que pongas música para leer el libro. ¿Qué música, artista o canción pondrías y por qué?
F.T: “La montaña”, de Luis Alberto Spinetta. “Andaré por el corral donde no hay cultivos ya… La montaña es la montaña”.
